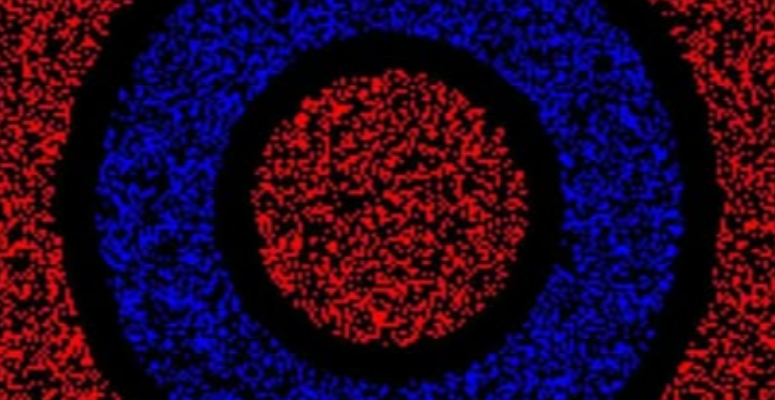Embed The Radio Player In Your Website
Copy the code below and paste it into your website.
Download our desktop apps
Berisso Digital Radio
La Era del Grotesco por Cristian D. Adriani

Introducción
Vivimos en una época caracterizada por una disponibilidad sin precedentes de información, imágenes, discursos y dispositivos. Sin embargo, esta abundancia no necesariamente se traduce en mayor comprensión, cohesión o bienestar colectivo. Los medios de comunicación tradicionales, las redes sociales y las nuevas tecnologías como la inteligencia artificial se han integrado de forma profunda en la vida cotidiana, influyendo en la política, la educación, el trabajo, la salud mental y la vida comunitaria. Este artículo propone un análisis de ese impacto, desde una mirada crítica y situada, con énfasis en el contexto argentino y latinoamericano.
1. Medios y redes sociales: de la información a la distracción
La televisión primero, y las plataformas digitales después, redefinieron las formas de narrar el mundo. Si bien surgieron como medios de información y entretenimiento, progresivamente se consolidaron como dispositivos de distracción y modelado de conductas. La lógica del “contenido viral”, el sensacionalismo y el ritmo acelerado de las redes sociales contribuyen a la fragmentación de la atención, el debilitamiento de la reflexión crítica y la pérdida de jerarquías en el conocimiento.
El filósofo Byung-Chul Han ha señalado que vivimos en una “sociedad del cansancio”, donde la sobreinformación lleva paradójicamente al vacío: “la hipercomunicación no permite la verdadera comunicación ni la construcción de sentido”. En Argentina, pensadores como Ricardo Forster o Eduardo Rinesi advierten sobre la pérdida de la palabra pública como espacio de debate, desplazada por el “ruido mediático” y el comentario indignado.
2. Impacto en la política: polarización, espectáculo y algoritmos
La política se ve atravesada por lógicas propias de la industria del entretenimiento. Los liderazgos se construyen mediáticamente, los discursos se simplifican en slogans y memes, y el debate público se disuelve en confrontaciones emocionales amplificadas por los algoritmos de las redes. La polarización no es solo ideológica sino emocional: “la indignación vende”, y eso favorece la radicalización sin matices.
Autores como Alejandro Grimson han estudiado cómo se construyen sentidos comunes desde los medios y las redes, lo cual afecta la gobernabilidad y la posibilidad misma de construir consensos. En este escenario, los partidos y movimientos que no logran adaptarse a estas lógicas de consumo simbólico quedan desplazados del centro de la escena.
3. Cultura y educación: la dificultad de enseñar en tiempos líquidos
El impacto cultural de estas transformaciones se hace sentir con fuerza en el campo educativo. Las nuevas generaciones están inmersas en una ecología informativa digital que privilegia la inmediatez, la imagen, el impacto, y no necesariamente la profundidad o el análisis. Esto desafía las prácticas docentes tradicionales y pone en tensión la autoridad del conocimiento.
Maristella Svampa ha advertido sobre el riesgo de un “presentismo acelerado” donde todo parece perder contexto histórico. El aula —como espacio de reflexión, escucha y construcción colectiva— se ve debilitada por la lógica del multitasking, el zapping mental y la necesidad constante de estímulo.
4. El trabajo: precarización simbólica y control digital
En el plano laboral, las redes y la inteligencia artificial han cambiado profundamente los modos de producción y control. El trabajo remoto, las plataformas de economía colaborativa, la vigilancia digital y la autoexplotación están naturalizados. Las fronteras entre tiempo laboral y tiempo personal se diluyen.
El sociólogo Zygmunt Bauman hablaba de una “modernidad líquida” donde ya no hay estabilidad ni vínculos duraderos. En Argentina, sectores informales y precarios son los más expuestos a estas transformaciones. La ilusión de libertad que proponen algunas plataformas digitales esconde nuevas formas de sujeción y dependencia.
5. Salud mental y vida comunitaria: el precio de la conexión permanente
La salud mental se ve directamente afectada por este entorno digital omnipresente. Aumentan los trastornos de ansiedad, depresión, aislamiento y fatiga mental. Aunque las redes prometen conexión, muchas veces generan soledad y comparación constante. La vida comunitaria pierde centralidad frente a los vínculos mediatizados y fugaces.
El psiquiatra argentino Enrique Carpintero ha señalado que vivimos una “época de subjetividades vacías”, donde el otro ya no es un interlocutor, sino un competidor o un espectador. La pérdida del encuentro cara a cara y de los rituales colectivos debilita los lazos sociales, la empatía y la posibilidad de reconstrucción simbólica.
6. El humor como termómetro cultural: de la crítica a la grotesca distracción
El humor, históricamente ligado a la inteligencia crítica y a la posibilidad de decir lo indecible, también ha sido colonizado. Proliferan expresiones grotescas, escatológicas o directamente ofensivas, mientras que el humor sutil, irónico o reflexivo ha quedado relegado. Se privilegia lo viral y lo escandaloso por sobre lo ingenioso o simbólicamente potente.
En el pasado, programas como Cha Cha Cha, Todo por 2 pesos, o Les Luthiers mostraban cómo el humor podía ser cultura, crítica y encuentro. Hoy, buena parte del humor digital reproduce estereotipos, insulta inteligencias o banaliza el dolor. Recuperar un humor que haga pensar y reír al mismo tiempo podría ser una forma de resistencia comunitaria.
7. La inteligencia artificial: ¿liberación o domesticación?
La IA tiene el potencial de liberar tiempo humano, optimizar procesos y democratizar el acceso a saberes. Pero también puede ser utilizada para intensificar la vigilancia, la manipulación, el desempleo y la producción masiva de desinformación. Dependerá de quién la controle, con qué fines y bajo qué ética.
En este punto, se vuelve imprescindible construir una ciudadanía crítica digital. Educar en el uso de la IA no es solo una cuestión técnica, sino ética y política. Se requiere pensar una IA centrada en las personas, en los vínculos y en la justicia social, y no solo en la rentabilidad.
8. Reconstrucción simbólica: relatos, comunidad y horizonte
Frente a este panorama, es urgente recuperar espacios de sentido compartido. La comunidad no puede construirse solo con conexiones; necesita relatos, rituales, memoria y afectos. La reconstrucción simbólica implica volver a narrar quiénes somos, qué valoramos y hacia dónde queremos ir como sociedad.
Esto no se logra con algoritmos ni tendencias, sino con cultura, educación y participación. Los medios alternativos, los proyectos educativos comunitarios, las expresiones artísticas y los espacios de pensamiento crítico son claves para esa tarea.
Conclusión
El problema no es la tecnología, sino el modelo de sociedad que la reproduce y sostiene. La hiperconectividad sin comunidad, la información sin comprensión, el entretenimiento sin sentido y el consumo sin vínculo nos llevan a un empobrecimiento subjetivo y colectivo. Frente a eso, la reconstrucción simbólica no es un lujo, sino una necesidad.
La tarea será entonces colectiva: volver a pensar, narrar y sentir en común. Crear cultura, sostener la palabra, y resistir con alegría y lucidez.
Latest News
More Articles
Social Feed
888888888
mmmmmmmmm
ooooooooo
nnnnnnnnn
ttttttttt
uuuuuuuuu
eeeeeeeee
sssssssss
wwwwwwwww
hhhhhhhhh
rrrrrrrrr
fffffffff
iiiiiiiii
ddddddddd
aaaaaaaaa
yyyyyyyyy
888
mmm
ooo
nnn
ttt
uuu
eee
sss
www
hhh
rrr
fff
iii
888
mmm
ooo
nnn
ttt
uuu
eee
sss
www
hhh
rrr
fff
iii
ddd
aaa
yyy
month
88
88
day
88888
88888
UTC
88
88
hour
:
88
88
minute
:
88
88
second
am
pm